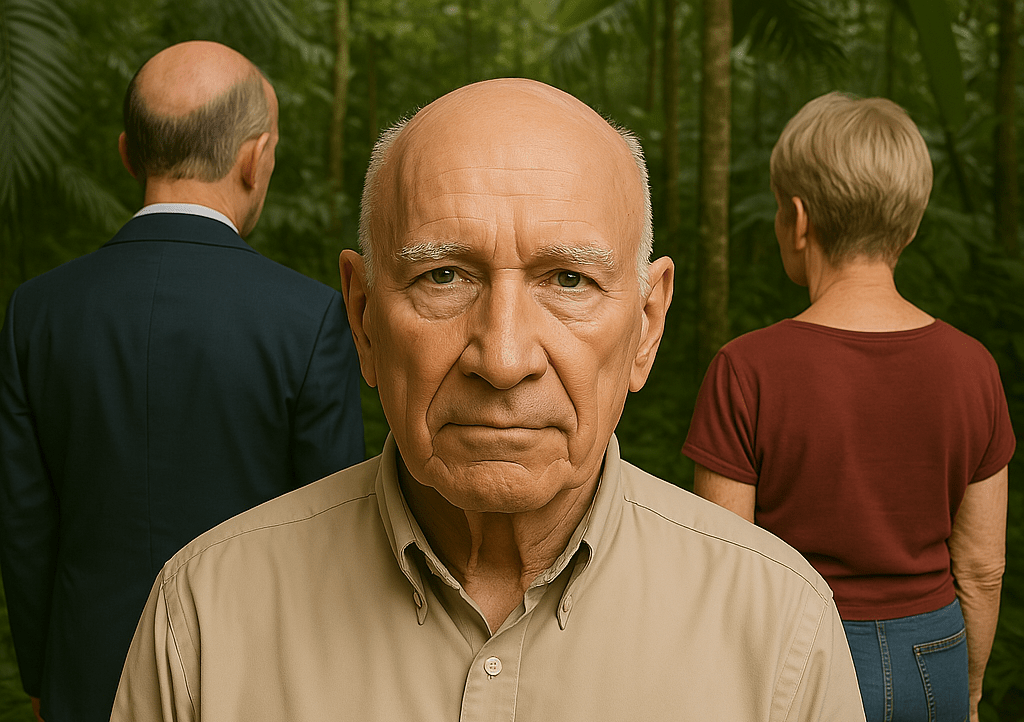Esa mañana del 21 de mayo de 2025, Bruselas amaneció despejada. Algo reseñable si tenemos en cuenta que la mitad de los días en esta época suelen ser nubosos y grises. Sin embargo, hoy el cielo tenía un color azul intenso y sin ninguna nube a la vista. Eso veía Nathalie desde la ventana de su piso localizado en la comuna de Etterbeek. Desde que dejó de dar clases de primaria tras su jubilación, Nathalie se pasaba los días buscando planes culturales con los que llenar su mañana, antes de disfrutar de un aperitivo y el posterior almuerzo. En esta ocasión visitaría la exposición Amazônia del famoso fotógrafo Sebastião Salgado, que se exponía en el centro Tour & Taxis de la ciudad.
Pese a ser un recinto cerrado, el pabellón de la exposición se le hizo difícil de encontrar. Parecía que estuviese metido entre unos muelles de descarga de almacenes, a juzgar por la cantidad de camiones y la altura del propio muelle. Solo un pequeño letrero en la entrada del pabellón número 4, señalaba que dentro tenía lugar la exposición fotográfica. Ella pensó que no era el mejor lugar, escondido y poco atractivo. Por su cabeza pasó la idea de que la trayectoria de lucha contra el cambio climático y la deforestación de Sebastião Salgado, podrían haber influido en el lugar asignado. «Seguro que tiene muchos enemigos deseando que tenga la menor exposición posible» pensó. Un esfuerzo fútil en su opinión, ya que el fotógrafo era reconocido en el mundo entero como una de las personas más comprometidas con la protección del Amazonas, y por sus fotografías de calidad indiscutible.
Tras intercambiar unas palabras con las responsables de la ventanilla, Nathalie se adentró en la sala a la que se accedía cruzando unas cortinas negras.
—
Pierre llegaba tarde otra vez. Había comprado una entrada para ver la exposición de Sebastião Salgado sobre el Amazonas, pero inexplicablemente para él no llegaba en hora. Si alguien pudiera ver su mañana desde que se levantó, no vería nada de inexplicable. Simplemente Pierre era bastante desorganizado, por lo que perdía muchísimo tiempo en desayunar, ducharse, vestirse, y dejar su piso medianamente ordenado. Tenía 75 años y era un hombre chapado a la antigua. Nadie diría que tenía un comportamiento excesivamente conservador, pero todo ese asunto de las tareas del hogar era algo que no terminaba de dominar. Antes de jubilarse, trabajó toda su vida en una empresa encargada de fabricar los muelles de los colchones. Cada vez que tuvo que explicar en qué trabajaba, sus interlocutores quedaban pasmados, y normalmente expresaban su total desconocimiento sobre ese empleo. Pierre siempre respondía socarronamente que los muelles no crecen en una pradera, despertando así las simpatías de los desconocidos. Hace dos años, Jean su mujer, murió de cáncer de páncreas, poco o nada se pudo hacer, y eso hundió a Pierre que perdió a su compañera y con ella, gran parte de esa jovialidad que tanto atraía a las personas.
La semana pasada llegó a sus manos un folleto sobre la exposición Amazônia y se dijo a sí mismo que ya estaba bien de autocompadecerse. Jean no iba a volver, y a ella le habría encantado que él disfrutara de los placeres triviales de la vida, como ir a una exposición de fotografía. Ni corto ni perezoso, compró la entrada y se dispuso a romper ese círculo vicioso de apatía y hastío.
—
En cuanto entró a la sala, Natahlie quedó cautivada por el sonido. Sebastião Salgado quería que la experiencia fuera tan real e inmersiva, que la banda sonora que acompañaba al visitante durante la visita era una mezcla de sonidos de animales, fenómenos naturales y música de las tribus amazónicas. El olfato también quedaba secuestrado por olores frescos y húmedos. Las paredes y el techo completamente negros y sin ventanas, creaban una atmósfera apartada completamente del mundo exterior, en la que los cuadros de fotografías sobre los fenómenos naturales y las tribus eran los únicos con un pequeño foco de luz. Esto hacía que observar cada fotografía fuera como estar completamente a solas con ella.
—¡Qué preciosidad, y qué maravilla tan increíble esto de los ríos voladores! Son alucinantes los fenómenos que la naturaleza crea, y de los que muchas veces no somos conscientes.
—Disculpe que me entrometa en su conversación consigo misma, pero he pensado lo mismo hace 10 minutos cuando pasé por esta fotografía —comentó la voz de Pierre desde el anonimato que le brindaba el no estar delante de ninguna fotografía.
—Oh bueno, sí, soy yo la que estaba alzando la voz, no tiene que disculparse. Me he dejado llevar sorprendida por este fenómeno —dijo Nathalie sonriendo, al mismo tiempo que Pierre se acercaba y ahora sí, quedaba iluminado por la luz.
—Está bien, nada de disculpas pues. La verdad que es mi primera vez en una exposición fotográfica, y al escucharla quería ver si no era yo el único sorprendido. Me llamo Pierre, por cierto.
Nathalie lo observó divertida. En cuanto lo vio, se sintió atraída por su planta. Llevaba un traje azul marino con una camisa celeste, y una corbata estampada de flores rosa palo. Los zapatos Monk con hebilla plateada estaban impolutos. Estaba bien afeitado, y pese a la falta de pelo en la cabeza, mantenía los laterales y la parte posterior bien arreglada.
Pierre observó como sonreía con una calidez que rápidamente le hizo quedarse atrapado.
—¿Qué es tan divertido? —dijo sin saber muy bien que esperar.
—Oh nada nada, pero Pierre, ¿puedo llamarte Pierre? —él asintió levemente con la cabeza. —Solo había escuchado tu voz, y de pronto apareces vestido de manera impecable y muy elegante. No me lo esperaba para nada. Mírame, yo he venido con una camiseta, unos vaqueros y unas zapatillas blancas —se explicó Nathalie mientras se señalaba la ropa. Desde su jubilación, Nathalie descubrió los pantalones vaqueros y las zapatillas, y se habían convertido en su atuendo favorito para recorrer la ciudad a diario durante sus aventuras culturales. —En fin, lo que quiero decir con esto, es que has sido una grata sorpresa Pierre. Encantada de conocerte, yo soy Nathalie —dijo riéndose abiertamente y agarrándolo del brazo.
Pierre se sonrojó. De pronto todo iba bien y se encontraba muy cómodo. Le gustaba sentir el agarre de Nathalie en su brazo y el olor afrutado de un perfume, que él por supuesto desconocía. Se sentía relajado, como hacía mucho tiempo atrás. Era la primera vez que hablaba con una mujer a solas desde que enviudó, y rápidamente se dio cuenta de que lo echaba de menos. Él ya no tenía edad para que las mujeres se desmayaran a su paso, ni lo pretendía, pero ese agradable sentimiento de la compañía del sexo opuesto, y el renacer de un fuego en su interior que él creía extinto, lo convencieron. Todo esto de encontrar el folleto, y conocer a una mujer tan agradable que bromeaba sin conocerlo, bien podían ser señales para seguir adelante.
—Pues lo del traje me dije: Pierre, si va a ser tu primera cita con una exposición fotográfica, más vale que estés a la altura —comentó de manera chistosa. —Oye Nathalie, me da la sensación de que tú si estás más ducha en esto de la fotografía. ¿Te importaría que te acompañara y disfrutáramos de la exposición juntos?
—Estaré encantada, aunque he de avisarte de que ahora tienes una cita con dos, así que tendrás que superarte —le guiñó un ojo. —Vamos, en la siguiente sala hablan del santuario —Nathalie tiró de él con energía agarrándolo de la mano.
Allí estaban los dos, en esa sala oscura, mirando fotografías de alguien que había dedicado su vida al arte, a la protección del medio natural, y a generar conciencia en las personas junto a su mujer Leila, un tándem perfecto. Eran un ejemplo palmario de cómo el amor y las convicciones comunes pueden superar casi cualquier obstáculo. Habían creado un santuario a finales del siglo XX, Instituto Terra se llamaba. En él plantaron millones de árboles, y en estos más de 25 años, ese yermo resultante de la extracción minera y la tala sin control había reverdecido de manera exuberante. Nathalie no pudo contener algunas lágrimas al ver el espectáculo dantesco de las primeras fotografías, y compararlo con el estado actual de un ecosistema revitalizado, lleno de foresta y de especies de animales que habían vuelto al hábitat que una vez fue su hogar.
Pierre observó a Nathalie, y no se resistió a agarrarle la mano, y acariciar el dorso de esta con su pulgar, como si extendiera un poco de crema en un masaje. Ella lo miró y gesticuló con sus labios: Gracias.
—
Sebastião Salgado murió ayer 23 de mayo de 2025, y aquí estoy yo, en la Brasserie de la Senne escribiendo esta historia del día en que visité la exposición. No podía imaginar en ese momento que hoy estaría creando un relato dedicado a su figura. No sé si algunas de las personas que vi allí son como nuestros Nathalie y Pierre, pero me gustaría pensar que sí. Y que en ese lugar con una atmósfera tan cautivadora, donde tantos sentimientos volcó Sebastião Salgado a través de sus fotografías, las personas se encuentran e inician sus propias historias de amor, de amistad, de camaradería, o de lucha por proteger nuestro entorno natural.
Sebastião S T T L.